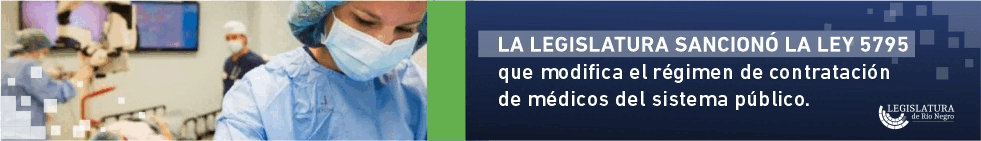Detrás de las estadísticas: por qué los jóvenes se sienten más infelices y cómo detectar los “combos problemáticos”

No es casualidad, se dijo muchas veces, que la adolescencia lleve un nombre que provenga de un verbo tan fuerte como adolecer. Pedro Kestelman, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil (AAPI), destaca que en sus 40 años de carrera siempre observó entre adolescentes y veinteañeros malestar general, así como trastornos de la ansiedad, del ánimo y de la conducta alimentaria, entre otros.
Lo nuevo, ahora, es que estos trastornos se volvieron más frecuentes y variados. Tanto en estudios científicos como en consultorios, los especialistas en salud mental detectan una mayor presencia de sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes y jóvenes. Encuentran también fenómenos novedosos sobre los que se empieza a poner la lupa: un retraso en la edad de inicio de las relaciones sexuales, un aumento de las adicciones y un malestar descripto como una especie de insatisfacción endémica.
El último “Relevamiento del estado psicológico de la población argentina” de la Facultad de Psicología de la UBA, que responde a 2024, muestra datos poco alentadores: el 8,7% de los participantes presentaron riesgo de padecer un trastorno de salud mental, nivel que es considerado elevado por los especialistas y que es similar al detectado en la edición 2020 de este mismo estudio, es decir, durante la pandemia (9,3%).
El informe señala que este indicador se mantuvo alto desde el confinamiento por coronavirus. Aún hoy, cuatro años después, sigue siendo el doble de lo que era en la época prepandemia, cuando rondaba el 4%.
Este riesgo de padecer trastornos de salud mental es significativamente mayor en los participantes de entre 18 y 29 años, quienes, a la vez, expresaron mayores niveles de malestar global y una mayor sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva que el resto de los grupos etarios, afirma el documento de la UBA. Estos grupos también exhibieron en sus respuestas niveles más elevados de un indicador mundial que mide “riesgo suicida”.
El empeoramiento de la salud mental de los adolescentes y jóvenes no es un fenómeno argentino ni tampoco regional. Un amplio estudio longitudinal publicado el mes pasado en la revista científica PLOS One muestra el deterioro de la salud mental de los jóvenes y, como resultado, la desaparición global de la clásica “joroba de la infelicidad en la edad adulta”.
A través de la comparación de una misma encuesta hecha en 44 países a lo largo de 15 años consecutivos, los investigadores señalan que, mientras antiguamente la “curva de la infelicidad” tenía forma de campana –la autopercepción de infelicidad empezaba baja a los 18 años, subía a su punto máximo cerca de los 40 y luego volvía a bajar– ahora comienza alta en la adolescencia.
Según los investigadores a cargo del estudio, sino desde 2019 en adelante los altos niveles promedio de malestar se observan desde los 18, la edad base de la población abarcada por el estudio. Los niveles actuales de malestar emocional de los jóvenes son incluso más altos que los de los adultos de entre 40 y 50 años.
Si se divide a los encuestados por generación, los resultados más alarmantes se observan en los participantes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), es decir, los más chicos entre los participantes. Los números de malestar psicológico de esta generación durante sus primeros años de la adultez llegan incluso a duplicar los que mostraban los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) a la misma edad.
“Potenciadores de patologías”Consultados, tanto psicólogos como psiquiatras infanto-juveniles nombran una serie de posibles "potenciadores de patologías" vinculados con el contexto socioambiental en el que los chicos hoy viven los cambios hormonales y corporales propios de la edad. Destacan también una serie de combos problemáticos.
“Siempre digo que hay de todo. Pero también es verdad que hoy se ve entre adolescentes y adultos jóvenes un aumento de los cuadros ansiosos. Hay mucha ansiedad, que se manifiesta como baja tolerancia a la espera, irritabilidad y ciertos cuadros de tristeza”, subraya la especialista en pubertad y adolescencia Charo Maroño, doctora en psicología y miembro de la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).
No hay un causante claro detrás del fenómeno, dice, aunque menciona algunos factores que seguramente influyan. “Los chicos están muy atravesados por variables que tienen que ver con la tecnología, los altos ideales que se imponen en las redes, cierta sociedad consumista y también por esta idea de tener que estar siempre haciendo algo productivo, cumpliendo metas. Están atravesados por exigencias, modelos, ideales, que les resultan muy difíciles de cumplir. Este contexto ayuda a entender por qué muchos chicos se sienten poco satisfechos y contentos consigo mismos", sintetiza.
Esos ideales, sostiene, generalmente están relacionados con lo que los chicos ven en las redes. “Se exhiben figuras de mucho éxito: económico, familiar, cuerpos maravillosamente tallados… Sabemos que mucho de esto es falso, pero los chicos quedan enganchados. Entonces se exigen llegar a un imposible y eso lleva a una sensación de frustración permanente. Y la frustración trae tristeza, impotencia y desgano", detalla.
Para Maroño, muchas veces los adultos no somos del todo conscientes de los efectos que la pandemia, en particular la cuarentena prolongada, generó en los chicos. “Quedaron marcas muy fuertes. A muchos chicos todavía les cuesta terminar de salir del aislamiento. La tecnología ocupó un lugar central, lo que hace que se queden más adentro de casa, conectados 24x7”, comenta.
Cuadros ansiosos y depresivosLa pandemia despertó cuadros depresivos y trastornos de ansiedad, coinciden los especialistas consultados. “Durante la cuarentena hubo condiciones ambientales severas. Una vez que estas condiciones ambientales cambiaron, los efectos en la salud mental no se fueron de un día para otro; cuando se instala un trastorno mental, la probabilidad de recuperación requiere de una intervención, un tratamiento”, señala el psicólogo Martín Etchevers, coordinador general del relevamiento de salud mental de la Facultad de Psicología de la UBA.
Tanto en este como en otros relevamientos realizados en los últimos años por esa institución se ahondó en el consumo de alcohol y drogas, el ejercicio físico y las relaciones sexuales. Aunque los resultados todavía no fueron publicados, Etchevers apunta que observaron un retraso llamativo en la edad de inicio de las relaciones sexuales, especialmente en aquella asociadas a relaciones de pareja.
Es una tendencia que fue registrada también en numerosos estudios internacionales, señala. Considera que este fenómeno está posiblemente asociado al cese de socialización “cara a cara” durante la pandemia y al aumento del tiempo frente a una pantalla que persiste entre adolescentes y jóvenes.
Sobre el aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva entre estos grupos, Etchevers remarca: “Vamos perdiendo la capacidad de esperar. Los celulares andan cada vez más rápido; los videos son más cortos. Pero neurológicamente los humanos no cambiamos, la forma y los tiempos en los que aprendemos son los mismos que hace 100 años. Lo que cambió es nuestra expectativa. Las expectativas exageradas impactan sobre nuestra capacidad de atención, generan frustraciones, enojo y menor tolerancia”.
Una adicción que genera más adicciones“La adolescencia es una edad en la que todavía están en formación los filtros inhibitorios. Si en medio de ese contexto sumamos un cuadro de adicción a las pantallas o de consumo de drogas, tenemos un combo problemático”, plantea Kestelman.
La tecnología fue un tema central en el último congreso de la AAPI, realizado a mediados de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Las redes sociales y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, entre otros, se volvieron una parte esencial del contexto en el que hoy los chicos crecen y se desarrollan como personas, concuerdan varios participantes.
Son variables que, creen, podrían explicar una parte del aumento y la severidad de los trastornos de salud mental que se ven hoy en los chicos, tanto en la Argentina como en el mundo.
En una mesa que tuvo como tema central la adicción a las pantallas, se habló no solo de adicciones que surgen de la virtualidad –al juego en línea y a la pornografía, entre otras–, sino también a los celulares y a la tecnología en sí misma.
“La tecnología en sí es adictiva. El scrolleo en TikTok o Instagram es adictivo, toma el mismo camino que otras adicciones. El estímulo neural que promete, la satisfacción inmediata, golpea inmediatamente sobre el centro de recompensa del sistema nervioso. Y el sistema de recompensa sobreestimulado afecta en todo, por ejemplo, en la capacidad de buscar alternativas frente al aburrimiento y frente a la frustración”, advierte Julián Onaindia, psiquiatra infantojuvenil, psicoanalista y subdirector médico del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
La introducción de una adicción durante la adolescencia afecta directamente a la conformación de los circuitos neuronales, que están todavía en formación, recuerda. “La transformación y el crecimiento del sistema nervioso y del cerebro son activos en esta época. El cerebro está teniendo transformaciones plásticas, se están formando las redes que tienen que ver con los conceptos morales, la ansiedad, el control de los impulsos, de las emociones… Y todo esto se ve afectado por una oferta que promete la satisfacción inmediata sin esfuerzo”, describe Onaindia.
La adicción, explica, es un problema de salud mental en sí misma y, a la vez, se relaciona y puede gatillar angustia y trastornos de la ansiedad. “El tercero en la cadena es la depresión”, suma.
Los especialistas llaman a los padres y adultos a cargo a estar atentos a una serie de señales de alerta. Destacan el aislamiento, la dificultad para comunicarse, el consumo excesivo de drogas y alcohol, la ideación suicida y el uso de frases negativas, como “la vida no tiene sentido”, entre otras. La idea de que el sufrimiento no va a cesar puede llevar a conductas graves y de riesgo, concluyen.
Dónde pedir ayudaLínea 135: el Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende desde las 8 hasta la medianoche, de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratuita y los números son (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.Hospital Nacional Laura Bonaparte: se especializa en salud mental y consumos problemáticos. Tiene una línea telefónica de atención gratuita, nacional y disponible las 24 horas, todos los días del año, donde se brinda orientación y apoyo para urgencias en salud mental: 0800-999-0091. Está ubicado en Combate de los Pozos 2133, CABA. Atienden demanda espontánea, sin turno previo, los lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 20; y los jueves de 9 a 19. Además, tiene una guardia interdisciplinaria que funciona las 24 horas. Consultas al 4304-6353 internos 1155 y 2106.Salud Mental Responde CABA: es un dispositivo que brinda orientación telefónica de forma confidencial para residentes de la ciudad de Buenos Aires. Funciona todos los días, las 24 horas. Tel: 0800 333 1665SOS un Amigo Anónimo: es una asociación sin fines de lucro que ofrece asistencia telefónica anónima y confidencial para acompañar a personas que transitan alguna crisis emocional. El teléfono de línea es (011) 5263-0583. Además, recibe llamadas por Skype (usuario: SOSUNAMIGOANONIMO). Funciona de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados hasta las 16.Hospitales públicos: algunos especializados en salud mental o generales con estos servicios para niñas, niños y adolescentes son el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Hospital Pedro de Elizalde, Hospital Tobar García, Hospital de Clínicas (también ofrece para adultos). Algunos de los que ofrecen atención para adultos son Hospital Santojanni, Hospital Pirovano, Hospital Alvear, Hospital Borda, Hospital Moyano, Hospital Posadas.La guía Abordaje integral del suicidio en las adolescencias, realizada por la Dirección de Adolescencias y Juventudes de la Nación con aportes de Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría, está dirigida a equipos de salud pero también brinda orientación a quienes trabajan con jóvenes y a las familias.Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/detras-de-las-estadisticas-por-que-los-jovenes-estan-mas-tristes-y-como-detectar-los-combos-nid14092025/